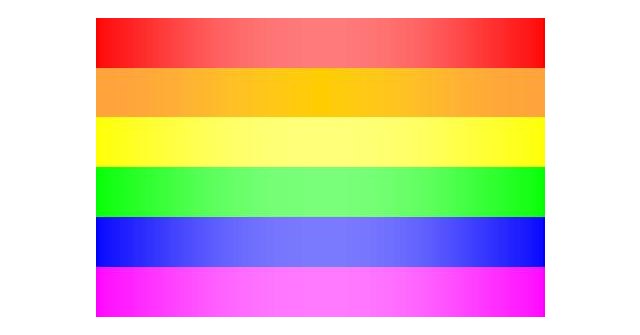Recuerdo que sentía punzadas en el pecho, demasiadas, y que la respiración se me entrecortaba. Me agobié al comprobar que me había quedado solo, estaba aterrado y paralizado por lo que acababa de pasar. El sonido de mi llanto permanecía en mi cabeza y no podía dejar de oírlo, al igual que las palabras que gritaba sin parar para que me dejasen y se fueran de aquel inhóspito lugar. Sé con certeza lo que sentí en aquel momento, quería desaparecer, pero no solo de allí, quería dejar de existir sin importar lo que dejaba en el mundo. Era la primera vez que percibía ese horrible sentimiento.
Ocurrió cuando tenía 15 años en el centro de Murcia, era sábado por la noche y salí a divertirme con mis amigos. No eran horas para estar callejeando, pero en la primera juventud todo se vive más intenso y apasionado, y nuestros padres nos dejaban salir a deshoras. Primero hicimos botellón en el jardín de la Victoria para después de unos cuantos chorros irnos de ruta de tascas: ‘Calle Lateral’, ‘Ambiente Entiende’ y ‘Cristales Rotos’, las mismas de siempre, nada nuevo para aquella noche de otoño, o al menos eso pensaba. La ruta esa noche desapareció completamente.
Me encantaba ir sin compañía al servicio callejero, ese que todos conocemos, el de mear entre los coches, para aventurarme a nuevas sensaciones y conocer gente en medio de toda la vorágine de sentimientos que te dan los malditos y venditos cubatas. Siempre era algo distinto, pero mi modus operandi era el de siempre, acercarme con la simpatía que me caracteriza a hacer el folclórico para que la gente se riera conmigo; me chiflaba aquello, no sé por qué. Después de esta vuelta de mamarracho llena de carcajadas me dispuse a mear en un callejón sin salida apartado del jardín de la Victoria en el que no había peligro de que la policía me pillara, aunque sí de perder la vida.
Serían unos 5 o 6 chicos jóvenes, me vieron desde lejos pasármelo bien y aprovecharon cuando me quedé solo. Entraron de manera sigilosa, yo no me percaté. Los tenía ya encima cuando comenzaron a propinarme tal cantidad de hostias que no tuve tiempo de reaccionar y salir corriendo, escuché la palabra maricón más veces que en toda mi vida. Les tuvo que dar rabia mi manera de gesticular, y mi libertad a la hora de andar y relacionarme con un vocabulario censurado en ambientes masculinos; ellos estaban pendientes de mí.
Salieron corriendo y la espera hasta que alguien me escuchara gritar y me socorriera me pareció una eternidad, quería ver a mi familia y amigos, quería abrazarlos para despedirme, porque desde aquel preciso instante, la idea de suicidarme se convirtió en la vía de escape más fácil ante cualquier sufrimiento desesperado. Las palabras que me dijo mi padre cuando yo tenía 13 años y lo pasaba mal por ser amanerado cobraron más sentido que nunca: “Seas lo que seas en la vida, siempre vamos a estar aquí”.